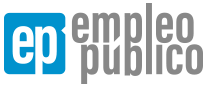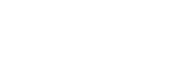Presidente
Pregón 50 Aniversario del Festival Cante de las Minas (04/08/2010)
La copla minera nace
al calor de la tierra honda,
a las ansias de claridad.
La guitarra es el altar del cante
donde la palabra quema
los inciensos del amor.
La guitarra es agua
para la sed de la copla.
La copla es llanto
que la guitarra enjuga.
Pregunta la guitarra,
responde la copla.
Se enamoran.
El cante se hace querer
derramado por la sangre,
alimentando el corazón.
El alma se ilumina
cantando, cantando...
El arte que encierran las "cartageneras" o las "tarantas", las "murcianas", las "malagueñas" u otros cantes mineros, es posible que no pueda definirse, clasificarse, resumirse. Puede cantarse, sí, pero, para eso, hay que haber nacido en La Unión, como lo hizo María Cegarra, de quien he tomado estas coplas pues, tratándose de una grande del cante, no concibo mejor manera de iniciar un pregón aquí, en la Catedral del Cante Flamenco, en La Unión.
Y, es que, la mina ha escrito para La Unión un único destino posible: el cante. De hecho, no existe La Unión fuera de la palabra rota exclamada por el cantaor, ni el cante más allá del perfil quebrado y duro de la Sierra Minera. Hay entre La Unión y el flamenco una vinculación que se comprende no en términos históricos o circunstanciales, sino en clave esencial.
Tanto es así, que se podría decir que el desarrollo de esta localidad, durante el último siglo y medio, se ha producido en la forma en que evoluciona cualquier "cante de Levante" propio de la zona: enérgicamente, a contrapelo, con una voluntad desgarrada de superar la fatalidad...
La Unión, como todos los grandes pueblos, es un relato hecho de la materia singular de cada una de las voces que la han vivido y cantado, de la necesidad vital de cada una de las palabras que han sido mencionadas para dar nombre a su honda realidad.
Pocos lugares hay donde las voces hayan llegado tan profundo; donde las palabras se hayan impregnado con el aire denso y viciado que recorre las entrañas de la tierra.
El sonido de La Unión es un sonido robado a la minas; en sí mismo, es pura interioridad que todavía conserva el olor a tierra, el tacto húmedo de la roca.
Porque, señoras y señores, en La Unión, la superficie es hondura -hondura por tantas y tantas palabras que han excavado la roca, y que, desde hace cincuenta años, se reviven en este Festival del Cante de las Minas, del cual me siento inmensamente honrado de pregonar, y profundamente agradecido a quienes así lo decidieron.
Querido Alcalde, cuando el 13 de Octubre de 1961 el empeño del entonces regidor de La Unión, Esteban Bernal Carrasco, y de otros hijos destacados de esta ciudad como el inolvidable Asensio Sáez, Pedro Pedreño Pagán y Manuel Adorna, hicieron posible la puesta en marcha de este Festival, resultaba difícil prever que el Cante de las Minas sería -como lo es- el mejor lugar posible para vivir el flamenco en su proximidad, de una manera casi tangible, como si se tratara de una realidad no mediada, que se ofrece directamente, en toda su crudeza.
Cincuenta años después, La Unión, de la mano del Festival, destila en estos días autenticidad, verismo, realidad. Realidad hecha cante, hecha arte.
Porque no hay nada más auténtico que aquello que sabe excavar en lo más profundo del sentimiento de un pueblo; que conecta con el latido de la tierra, de una tierra viva, que respira a través de unas galerías horadadas y que son los bronquios de un pulmón inmenso, y que no es otro que el del arte minero de La Unión.
Y el arte se hace materia en este magnífico escenario (antiguo Mercado Público, conocido como la "Catedral del Cante"), cuya estructura parecía ya predestinada en 1903 a acoger el Festival, como si Víctor Beltrí, impregnado por los singulares cantes mineros, hubiera sido, más que un arquitecto, un profeta.
Aquí, cientos de años de sentimientos mineros concentrados en las entrañas de la tierra, quejíos que se desplazaban a través de laberintos de galerías, se abrieron paso en la superficie y se fundieron en hierro. Y se articularon en un entramado complejo, enrevesado, hermoso. Y cubrió con arte el arte mismo.
Y, si a través de los siglos, las ferias y los mercados han sido lugares de encuentro, de proyección de las ciudades que en ellos encontraban a gentes y labores de otras procedencias, este monumental recinto se ha convertido en el faro de la cultura murciana en el estío; en un referente internacional del sentir profundo, del pálpito ancestral de una sierra minera, de los vecinos de aquellos pueblos del Garbanzal y Las Herrerías que se unieron en 1868 para abrir el prometedor futuro de esta villa.
Los del Garbanzal y los de Herrerías, sí, y con ellos las gentes de Portmán, las de Roche y las de todos los rincones de este pujante municipio que trabajan todo el año sabiendo que su calendario tiene unas fechas marcadas con tinta indeleble: las que cada mes de Agosto nos trae el Festival Internacional del Cante de las Minas.
Y así, durante medio siglo ininterrumpido en el que, año tras año, da un paso más, sube un escalón que lo consagra como el referente indiscutible del flamenco, del cante.
Del sentimiento de un pueblo orgulloso de su historia y del legado que esta le ha dejado. No es, pues, de extrañar que el reconocimiento al Festival no se circunscribe a este bendito rincón de España, sino que se extiende por toda la tierra del cante, por toda la nación; es más, supera fronteras y su notoriedad abarca a todo el mundo, allí donde lo español es tan conocido como admirado.
Por eso, hasta aquí llegan gentes de distintas y, muy frecuentemente, remotas procedencias para asistir, entre luces y sombras, en el silencio expectante del público, a la materialización de la memoria minera de La Unión. Personas dispuestas a vibrar con el arte de artistas consagrados, de valía contrastada, que vuelven a este escenario con la ilusión intacta, con la maestría que les otorga la oportunidad de superarse una vez más, de maravillarnos a todos.
Junto a ellos, otros buscarán la consagración que les brindará el reconocimiento de público y jurado. La obtención de la Lámpara Minera que, con su simbolismo de reliquia del pasado de estas sierras, es al tiempo la luz que habrá de iluminar su futuro, el de los elegidos, el del reducido grupo de ganadores del Festival del Cante de las Minas en sus cincuenta ediciones celebradas hasta este 2010.
Esa es la meta; ese es el premio al que todo cantaor aspira porque cantar en La Unión es otra cosa, en donde arte y autenticidad se dan la mano.
Y, es que, amigas y amigos, en La Unión, el flamenco no se interpreta, no se repite ni se recuerda; en La Unión, se asiste, una y otra vez, a su nacimiento, a su principio dramático, electrizante, doloroso incluso.
Porque el cante minero está hecho con la materia amarga y humana del lamento. Es más, me atrevería a decir que el corazón del cante alberga lo más íntimo e insobornable del minero: la queja. Ese es al menos el sentimiento, estremecido, que experimenté recientemente al adentrarme en la recién inaugurada Mina Agrupa Vicenta en la que me arrastró la sensación de que, en realidad, cada una de esas grutas, de esas rocas, han sido excavadas a golpe de una queja que parece modelar dolorosamente la fisonomía de este impresionante espacio al que ya se le ha bautizado como la "Capilla Sixtina" de la minería.
La mina se revela, en este sentido, como la materialización del cante, como la mineralización del lamento, como la más elocuente y palpitante expresión de una oscuridad cincelada a base de voces desgarradas.
Ciertamente, resulta sorprendente comprobar cómo la “lógica de la mina” se manifiesta similar a la “lógica del cante”. Cuántas veces no habremos escuchado a los cantaores explicar cómo las palabras, los quejíos que vuelcan en cada uno de los temas que interpretan los sacan de “adentro”, de las entrañas de su propio ser, otorgándole, en consecuencia, al cante una naturaleza fundamentalmente visceral, apasionada, alejada, en principio, de la claridad de lo racional. Desde este punto de vista, cómo no relacionar esta forma de expresarse del cantaor con el trabajo en la mina, consistente en arrancar la piedra a las entrañas de la tierra, para hacer de ella una de sus máximas expresiones. En ambos casos, impera una idéntica necesidad: la de arrebatarle algo a la profundidad, a la “hondura”, para ponerlo, a continuación, en luz.
Se pueden considerar, pues, al mineral extraído de las paredes de la mina y a la queja proferida por el cantaor como realidades que comparten una misma naturaleza: aquélla que las vincula a un mundo de similares características; un mundo convulso, cegado, de penumbra; un mundo en continuo proceso de desgarro, que busca alivio y esperanza en el único patrimonio que jamás le será arrebatado –la capacidad de expresión, la elevación de la hondura a la superficie, para llevar así el drama desde la soledad del interior a la experiencia en comunidad del exterior.
Mineral y queja suponen, en consecuencia, realidades que comparten una misma raíz: la oscuridad. De hecho, bien podría decirse que, para el minero, el cante no es una opción, un divertimento, sino una necesidad vital, que le permite gestionar la oscuridad, la ausencia de luz. La oscuridad se hace soportable a través de la queja, es la única manera que encuentra el hombre de las minas para rebelarse contra la angustia, contra un destino fatídico que le condena a vivir entra las sombras que se multiplican por las paredes de la cueva. La queja es sublevación, es la forma que tiene el minero de mantenerse vivo, de no rendirse ante una realidad que le condena a la soledad de lo interior.
Abajo, en la profundidad de la cueva, en esa extrema soledad que invoca la queja, la voz es el único sostén del minero. Solamente ella lo mantiene en pie, retiene su dignidad, impide su colapso. Mientras que la mina se abre camino hacia abajo, la voz marca un sentido fuerte al cante: el del ascenso.
El cante expresa la queja, y ésta explicita la necesidad que tiene el minero de ascender, de subir a la luz, de abandonar cualquier actitud resignada. No estaríamos muy lejos de la verdad si afirmáramos que el cante minero denota, ante todo, una nostalgia de la luz: cada vez que su voz se alza, el hombre de la mina desanda el camino transitado para descender a las entrañas de la tierra.
Lo que viene a indicar que el tiempo que el cantaor reclama es el del deseo –de un futuro mejor- y el del recuerdo –de la luz perdida. Mientras que, evidentemente, el tiempo contra el que el cante se rebela es el del “ahora”, el de un presente privativo, que aparta al minero de todo lo que quiere y necesita para vivir.
Cierto es que esta realidad creada por la voz quejumbrosa del minero no es la mejor ni la más deseable, pero se trata, al fin y al cabo, de la posibilidad que tiene el minero de estar en el mundo. El cante construye para él una realidad de dolor, surgida de la pérdida de tantas y tantas cosas…
Pero es ésta la brutal paradoja que atraviesa gran parte del corpus conformado por los cantes de la mina: que la única manera que tiene el minero de recuperar la realidad es asumiendo su pérdida, el hecho de no pertenecer a ella, de haber sido desahuciado de su dominio por la falta de privilegios y de ascendencia que le han acompañado durante toda su vida. La mina es el lugar de los que no tienen lugar, de los que sólo viven en su voz, en la abrupta fragilidad de un grito de queja que constituye la única certeza posible a la que agarrarse. Allí donde las evidencias han desaparecido en forma de sombras, el cante es la única verdad sólida que queda.
En La Unión se sabe –por historia y casi por genética- que una de las pocas formas de hacer más ligero, más llevadero, el dolor es darle nombre a través del cante. Siempre se ha pensado en el cante jondo como algo grave, como una realidad que “pesa” por la intensidad de la experiencia en él expresada.
Pero en el caso del cante minero, este supuesto no llega a ser del todo cierto. De hecho, el ya mencionado sentido ascendente, vertical, de los temas surgidos de la soledad de la mina los convierte en materia ingrávida, aérea, capaz de aligerar notablemente el drama que, jornada tras jornada, carga sobre la esforzada vida del minero.
Pero si esto sucede, si el cante asciende en lugar de desplomarse, si resta peso en vez de añadirlo, no es porque aquello que narra sea frívolo o anecdótico, o, incluso, porque su exclamación espontánea actúe como una vía de escape, de evasión, de la sufrida realidad de la mina. No. Ninguna de estas podrían ser las explicaciones que justificaran esta circunstancia.
Lo que sucede, más bien, es que el cante minero posee la extraordinaria capacidad de asumir, de concentrar densamente en sus letras, en sus melodías, todo el dolor soportado por el hombre de las minas. En el momento de entonar el cante, se produce una transferencia a él del drama que sobre sí lleva el minero cada día.
Por cuanto es lógico pensar que el cante aporta alivio y ligereza a la vida del individuo no porque disuelva y haga desaparecer el dolor, sino porque lo concentra, lo quiere todo para sí, lo reduce a una expresión profunda que se arroja al mundo. Se trata, en realidad, de una suerte de exorcismo, por el que la voz arranca de las entrañas del individuo la amargura de la mina.
La Unión, la mina, el cante… Una relación tan indisoluble como apasionada. Pero la “pasión minera” no es una pasión épica, no es una pasión escrita y vivida por héroes, ni narrada entre grandes fastos y subrayados. La “pasión minera” se desarrolla entre sombras, casi invisible, y tiene como único protagonista al hombre común, tantas veces olvidado –injustamente- por la historia.
Es de justicia, pues, aprovechar la celebración, este año, del cincuenta aniversario del Cante de las Minas para poner de manifiesto el hecho de que este Festival constituye uno de los principales monumentos al “hombre común” que existen. La suya ha sido, es y será una labor orientada principalmente a dotar de visibilidad a lo que, durante tanto tiempo, resulto invisible, a esas voces que hablaron una vez sin grandes escenarios ni audiencias que amplificasen su mensaje.
Esta Catedral del Cante en la que nos hallamos es un lugar de culto, de peregrinación, para todos los que se consideran amantes del flamenco. Y a lo que aquí se asiste, ocasión tras ocasión, es a una mística del hombre común, a una comunión intensa, sin distancias de ningún tipo, entre el público y el cantaor, formando parte de un mismo lugar, de un solo tiempo.
El minero es un hombre de los márgenes, es una voz que habla desde la periferia, es un grito de queja que nunca había tenido un lugar de emisión, un territorio que le perteneciera. Este Antiguo Mercado Público de La Unión, este Festival, han venido a dar respuesta a dicha carencia, a la falta de memoria de la que, en ocasiones, ha pecado la historia a la hora de valorar a los hombres de la mina. Los cantes surgidos de su hondura son una huella inscrita indeleblemente en el tiempo, una “marca de dolor” que encuentra, en este espacio, su momento de máxima notoriedad.
El Cante de las Minas –volvemos a decirlo- es mucho más que un Festival: es un acto de redención de cientos de voces que, en un principio, no pretendían tanto ser escuchadas cuanto descargar al minero del peso de su drama. Y, en este caso, redimir no significa solamente “recuperar” ciertas voces, “devolverlas a su origen”, sino, además, y sobre todo, hacerlas comunidad, pueblo, gente. El cante minero surge en la soledad de la cueva para terminar haciéndose multitud, compañía. Y este último logro –tan importante para la consecución de su entero sentido- es el que se encarga de hacer posible La Unión, a través de la celebración de su Festival.
En cada una de las sesiones celebradas en este emblemático lugar, la voz del cante se hace solidaria, y se convierte en experiencia participada esencialmente por cada uno de los presentes.
En este cincuenta aniversario del Cante de Las Minas, se impone una reflexión que no debemos postergar más: la importancia de un evento como éste –emblema cultural no sólo de la región de Murcia, sino de España- no ha de ser medida exclusivamente por la brillante y emotiva historia que ha escrito en este medio siglo de vida, sino, además, y, sobre todo, por el enorme futuro que este gran patrimonio es capaz de proyectar. Tras rendir merecido homenaje a todas las personas que, con su esfuerzo y su amor por el flamenco y La Unión, han sacado adelante este proyecto –incluso cuando los vientos no soplaban a favor-, es hora de mirar hacia delante y de convencerse de que lo mejor está todavía por venir.
Por eso, aquí no hay espectáculo. Hay mucho más: se trata de una manifestación del cante a través de la cual la voz y el gesto del flamenco, exentos de artificio, dan lugar a un "momento de origen", a una "ceremonia original".
Y no nos ha de extrañar, porque este escenario posee la especial facultad de tornar cuanto sucede sobre él en algo "original"; y no porque le añada al hecho de cantar o bailar algún elemento novedoso, desconocido hasta el momento, sino porque, por el contrario, aquello a lo que se asiste es a un retorno del gesto y de la palabra del flamenco a su origen, a ese momento inicial, mágico donde los haya, en el que el cante emerge en toda su intensidad y capacidad de presencia.
Pero, ahora lo que ha de venir, sin más dilación, es la celebración de este magnífico Festival en su edición de 2010. Que suenen mineras y tarantas, y cartageneras. Que vuelva a escucharse el cante de la mina, el que cantaron el Rojo el Alpargatero, y Chilares; y Paco el Herrero, y Conchita la Peñaranda. Que ilumine la noche la voz. Que rompa el silencio la cuerda de una guitarra. Que atruene las tablas el paso firme del bailaor. Que dé comienzo el Festival Internacional del Cante de las Minas.